Había una vez cuatro pueblos que compartían la misma
región aunque cada uno de ellos pertenecía a un país. En el pasado habían
tenido sus problemas, incluso batallas, pero ya hacía mucho tiempo que vivían
en paz.
Una mañana un pitido estridente recorrió las calles del
municipio Este. Nadie sabía qué era aquel desagradable sonido. Paralizó de
estupor a sus habitantes e hizo que las poblaciones vecinas otearan el horizonte preguntándose qué ocurría. Aunque llegaba
mitigado por la distancia, también los pueblos Norte, Sur y Oeste lo oyeron.
 |
| Imagen: Pinterest |
Un anciano recorrió la polvorienta calle hasta
aproximarse al foco de todo. Allí descubrió, medio escondido entre anticuado
cableado eléctrico y capas de pintura, un altavoz. Sorprendido comprendió que
aquello debía ser una de las sirenas antiaéreas de las que le había hablado su
abuelo y que, evidentemente, aún funcionaba.
—¡Todos
al refugio!—
gritó repitiendo la exclamación que utilizaba su yayo cuando le contaba viejas
batallitas.
Sus vecinos lo miraron confusos. No tenían refugio y,
si alguna vez lo tuvieron, no sabían dónde estaba. El zumbido de decenas de
motores delataron que se aproximaban aviones hostiles. Cuando el estruendo de
las explosiones y el humo comenzaron a desaparecer pudo verse la triste
realidad: casas destruidas y personas muertas.
Aturdidos y sin comprender cómo había ocurrido aquello
corrieron a rescatar a los heridos y llevarlos al médico que se vio desbordado.
Los pueblos vecinos vieron horrorizados cómo los bombarderos
se lanzaban contra la localidad cercana.
—¡Vamos
a ayudarles!—dijo
el médico de Sur.
—¿Será
buena idea?—se
preguntaron varias personas—. Pertenecen a otro país y, quizá, meternos
en el asunto traería consecuencias a nuestro pueblo.
Los murmullos hicieron ver al doctor que sus vecinos
preferían mantenerse neutrales. Él, sin embargo, no podía quedarse allí
impasible. Cogió su maletín, subió a su destartalado coche e hizo lo que le
dictaba su conciencia: acudir al lugar de la catástrofe para ayudar al médico
de Este a salvar vidas. Tuvo que parar en mitad del camino al descubrir que las
sirenas sonaban ahora en su pueblo. Se escondió entre la vegetación hasta que
todo pasó. Ahora Este y Sur estaban afectados y optó por atender a sus propios
vecinos heridos. Cuando entraba en su pueblo pudo oír la alarma de Norte.
Todos estaban sorprendidos de que los sistemas
antiaéreos aún funcionaran tras más de cien años sin uso y eran conscientes de
que muchos habían salvado la vida gracias a ello.
Mientras los médicos trabajaban a destajo y los
voluntarios ayudaban en lo que podían, los alcaldes de los tres pueblos
informaron a sus respectivos gobiernos de lo ocurrido. Los habitantes de Oeste
ni se inmutaron porque estaban seguros de que a ellos no los bombardearía
nadie.
Los tres ediles recibieron la misma respuesta: no
tenían enemigos y no había habido declaración de guerra alguna. Pero las
instrucciones que llegaron desde Defensa fueron distintas: a los alcaldes de
Este y Sur les aseguraron que estaban haciendo averiguaciones, que la
diplomacia ya se había puesto en marcha y que, llegado el caso, el ejército
sería movilizado. Sin embargo, al consistorio de Norte le dijeron que cualquier
respuesta violenta agravaría el asunto y que todo se solucionaría por sí solo
si no hacían nada al respecto.
Cuando el alcalde de Norte les comunicó a sus paisanos
la decisión, éstos la aceptaron porque, al fin y al cabo, eran muy pocos los
muertos y los heridos evolucionaban favorablemente. La única voz disonante fue
la del doctor que juzgo aquella actitud de temeraria y les aseguró que costaría
muchas vidas. Y tenía razón, porque los aviones volvieron.
—Cualquier
día os atacarán—le
advirtió el alcalde de Sur al de Oeste—. Míranos, no medió provocación
alguna, simplemente nos bombardearon sin motivo.
—Eso
no nos pasará a nosotros—respondió
el alcalde de Oeste fingiendo que no oía cómo habían empezado a sonar las
sirenas en su pueblo.
Los habitantes de Este y Sur recuperaron sus refugios.
Dormían vestidos y tenían una mochila con lo indispensable junto a su cama.
Cada vez que sonaba la alarma acudían al refugio que había salvado la vida de
sus antepasados.
Norte no se preocupó de buscar el suyo. Hablaban más de
la molestia que suponía la sirena que de los bombardeos. Tan enfadados estaban
que decidieron ignorarla. El día que uno de sus vecinos fue con una escalera y
un martillo a destruir la alarma todos aplaudieron y se fueron al bar a
celebrarlo. Las protestas del médico se vieron ahogadas por un nuevo ataque,
que sorprendió a la población tomando cerveza y, ni siquiera esto, les hizo
abandonar su jarra.
En Oeste, tras sufrir la agresión, construyeron un
refugio nuevo, pero cada vez acudía menos gente. Los paisanos tenían la certeza
de que la situación les estaba robando su tranquilidad y su modo de vida. Un
grupo numeroso se congregó en la plaza y exigió al alcalde y al médico
que les devolvieran su libertad y se terminara ya esa farsa.
—¿De
qué farsa habláis?
Después
de cada bombardeo tenemos que enterrar a varios vecinos y en el dispensario ya
no caben más heridos…—dijo el doctor.
—Pero
los ataques se están espaciando —suavizó
el alcalde— y
cada vez vienen menos aviones. Ahora muchos son de reconocimiento.
—No
es cierto—intervino
un paisano—. El
número de bombas es el mismo, solo que ya no las contáis.
—Ya
hemos perdido la cuenta... ¿para qué seguir contando?—replicó otro
empujando al primero.
Lo sucedido en Norte y en Oeste hizo que la gente de Sur
empezara a preguntarse si ellos también se estaban viendo privados de su
libertad con la excusa de la guerra y si era cierto que cada vez había menos
caídos. El médico y el alcalde de Sur llamaron a la prudencia y a la
responsabilidad, pero la desobediencia fue en aumento.
El doctor se afanaba por curar a los heridos, pero cada vez
acudían menos a su consulta. El primer ejemplo fue un vecino al que la onda
expansiva lanzó contra una pared provocándole una herida en la pierna. Aunque
sangraba, no dejó que el médico lo examinara porque, según dijo, el cuerpo se
curaba solo.
En Este no se toleró semejante indisciplina y se exigió a la
población respetar la megafonía y acudir al refugio inmediatamente.
Un día llegó a Sur un extraño. Unos pensaron que era turista
y otros, reportero. Los comerciantes del pueblo respiraron aliviados, aunque
sus vecinos volvían a visitar las tiendas y los bares, necesitaban a los
turistas para poder sobrevivir. Los paisanos deseaban que fuera periodista para
que se hiciera eco de lo que ocurría. Pronto descubrieron que ni turista, ni
reportero, era un tipo raro que no hablaba con nadie. Lo dejaban dormir en el
trastero del viejo Cosme, lo único que había quedado en pie desde que una bomba
destruyera su casa y lo mandara al cementerio.
El extranjero parecía complacerse al ver que la mitad de la
población no hacía ya caso a la sirena e, igual que ellos, no acudía al refugio
cuando sonaba, pero nunca resultaba herido. De tanto verlo por allí se
familiarizaron con él y lo apodaron Tito.
Pasado un tiempo Oeste declaró que la guerra había acabado e
hicieron una fiesta para celebrarlo. A los pocos días sufrieron otro bombardeo,
pero nadie rectificó. Se había declarado la paz unilateralmente y así lo
adoptaron Norte y Sur. En Este la gente se reveló exigiendo que se les
permitiera vivir como en los pueblos vecinos, estaban hartos de dormir vestidos
y de llevar mochilas. Ya no tenía sentido, había llegado la paz. Se les otorgó
lo que deseaban.
La vida volvió a la normalidad en todas partes. Se
desactivaron las pocas sirenas que quedaban en funcionamiento. De vez en cuando
la aviación enemiga sobrevolaba la comarca, soltaba algunas bombas
aleatoriamente y se esfumaba sin que la gente le diera demasiada importancia.
Argumentaban que, como aquella situación se había alargado, tenían que convivir
con ella y que nadie se moría antes de que le llegara su hora, ni siquiera
Casandra. La nombraban a ella porque fue la primera de una oleada creciente de
personas que imaginaban dolencias. Tras una explosión Casandra acudió al
dispensario con el brazo ensangrentado. El médico, ya cansado y anhelando la
paz, le dijo que aquello no era nada.
—Me
ha alcanzado la metralla de la bomba—repuso ella mostrando trozos de metal
incrustados en su carne —Tiene
usted que extraerme las esquirlas.
—¿Quién
es aquí el médico? —se
ofendió— Son los nervios, te daré algún tranquilizante suave.
Tito los observó de lejos complacido. Luego dirigió sus
pasos hacia el extremo de la plaza donde Pepe estaba cargando mercancía en su
furgoneta y le puso la mano en el hombro. Fue un gesto rápido, apenas un roce
que le permitió alejarse rápidamente. Pepe se desplomó fulminado sin que el
doctor pudiera hacer nada por él.
—¡Ha
sido Tito! —gritó
Casandra— Lo he visto. Es la
infantería, es el enemigo que ya no necesita aviones para atacarnos.
—Pobre Casandra, no acepta que hace tiempo vivimos en paz.
Se ha vuelto loca—concluyó una de las vecinas mirándola con pena sin
percatarse de que Tito sonreía escondido tras la esquina.
Había una vez cuatro pueblos que compartían la misma región, cuatro pueblos que firmaron unilateralmente la paz mucho antes de que acabara la guerra y que tuvieron que convivir con muchos paisanos que aseguraban tener secuelas de algo que ya nadie recordaba.
© MJ
 |
| Imagen: Pinterest. Creada para OMS. |


.jpg)









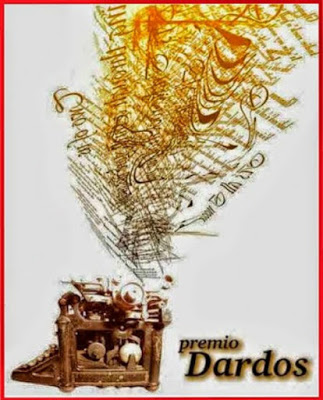

6 comentarios:
El ser humano tiene una capacidad de supervivencia que supera con mucho a la propia razón. Un relato extraño el que has traído hoy, por un lado no preocuparnos de algo hasta que nos ocurre, por otro, pensar que es normal lo que no es normal...
Y las Casandra, siempre hay alguna Casandra a quien nadie cree...
Entiendo que el cuento es una alegoría de la pandemia. Están aquí las casandras que intentan advertir a los demás del peligro, los que niegan la realidad, los muertos asumibles, y todos los demás elementos (sociales, psicológicos, políticos, económicos, sanitarios...) que han conformado la situación desde que empezó.
Has conseguido aglutinar en este sencillo relato una cantidad enorme y compleja de factores. Factores que demuestran que los seres humanos somos arquetipos, y como tales, previsibles.
Un saludo!
Muchas gracias por tus interesantes reflexiones, Beauséant.
Yo pensaba como tú, que el instinto de supervivencia es el más fuerte del ser humano. Pero ya no lo creo.
Creo que precisamente por eso, por el afán de supervivencia que presuponemos en los seres humanos, has encontrado extraño el relato, porque aquí se ve que les molestan más los avisos (como la sirena antiaérea) que las propias bombas. Es una alegoría, el relato trata sobre la pandemia (aquí unos bombarderos que atacan los cuatro puntos cardinales) a la que todo el mundo ha dado carpetazo sin que haya finalizado realmente.
A Casandra nunca la cree nadie, ese es su sino y su desgracia.
Sí, Ángeles, el relato es una alegoría de la pandemia. Está reflejado ahí. Quería presentar una historia donde se vea claro que hay cosas absurdas en algunas de las posturas que se adoptan. Es absurdo darle martillazos a la sirena antiaérea porque te molesta cuando es la que te avisa de que hay que ponerse a salvo. Es absurdo fingir que no ocurre nada, en lugar de pedir juntos soluciones. No hay que ignorar a Casandra (los científicos que siguen advirtiendo e investigando). La desunión es uno de nuestros fracasos.
Gracias por tu comentario.
Cuando no puedo dormir vengo acá el rincon sin nombre
Gracias, Recomenzar.
Publicar un comentario
Muchas gracias por leer este blog. Deja tu comentario, por favor :-)