Celos. Primer contacto con los
italianos.
Ya
me habían advertido que la salida del aeropuerto de Pisa no tenía pérdida. Me
lo habían descrito como un mini aeropuerto, concretamente como el “aeropuerto
de los Pin y Pon”, tan gráfico, tan nostálgico, tan gracioso y tan real.
Teníamos
que buscar la estación de tren y sacar el billete para Florencia que estaba a
una hora de camino. Nos compramos algo de cenar en una especie de pizzería del
aeropuerto, lujoso y desierto, a un precio alto y buscamos nuestro camino. Los
carteles de compañías Low Cost cubrían buena parte de los espacios comunes y
más parecía que el edificio lo hubiesen construido ellos para su uso personal.
La
pequeña estación de tren, a juego con el aeropuerto, también estaba desierta,
solo una pareja de mediana edad esperaba el tren rumbo a Florencia.
Miramos
los billetes y nos preguntamos si solo había que llevarlos así o había que
validarlos antes de entrar en el tren. El italiano nos miró repetidamente y al
final se acercó a nosotras para explicarnos que debíamos pasar el billete por
una máquina que los validaba antes de entrar.
-Nosotros
también veníamos en el mismo avión que vosotras- nos dijo con fuerte acento
italiano y mezclando palabras – Hemos estado tres semanas en Andalucía y nos ha
gustado mucho.
Su
mujer lo miró furiosa y le hizo señas para que volviera con ella.
-En
Córdoba, Granada, Sevilla… Muy bonito- continúo hablando - ¿Qué ciudades vais a
visitar?
-Florencia
y Pisa.
-¿Nada
más?- preguntó asombrado mientras su mujer se ponía a nuestra altura y lo
agarraba del brazo tratando de arrastrarlo hasta otro lugar.
-Gracias
por su ayuda- le dije antes de que su
mujer se lo llevará con cara de enfado.
Después la vi regañarle en un italiano alterado e ininteligible a mi oído.
 |
| Vista del atardecer desde el avión. |
De Pisa a Inglaterra.
Al
ocupar nuestros asientos en el tren dirección a Florencia perdimos de vista al
italiano amable y su mujer celosa. No nos dio tiempo a echarlos de menos pues
enseguida la gente que viajaba a nuestro alrededor captó nuestra atención.
Delante de nosotras viajaba una pareja muy jovencita que descansaba, con ropa
de playa, uno sobre el hombro de otro y, de vez en cuando, cruzaban alguna
amable palabra en inglés. Cerca de ellos teníamos a dos adolescentes, quemadas
por el sol, que charlaban en inglés, mientras se afanaban por sujetar sus
mochilas. A la derecha viajaban cuatro jóvenes amigas, a las que les asomaban
los biquinis por debajo de la ropa y que también se comunicaban en inglés.
Hablaban muy fuerte, tres decían algunas
frases, algunas interjecciones, pero era la cuarta (la menos femenina de todas)
la que contaba multitud de anécdotas divertidísimas, a juzgar por la risa de
las otras, de las que solo entendí algo de una taza de té.
Donde
quiera que miraba solo veía ingleses quemados por el sol, estudiantes ingleses,
turistas ingleses… y ningún italiano.
Aquí y allá se oían retazos de conversaciones en inglés.
-Creo
que nos hemos equivocado de tren- le dije a Eva-, este va a Inglaterra.
A
los italianos los logramos ver en una de las estaciones próximas a Florencia,
donde se subieron en tropel un montón de jovencitos hinchas de un equipo de
fútbol con sus camisetas, sus banderines, sus bufandas y su alegría. No sé si
estaban contentos porque había ganado su equipo y se iban a Florencia de marcha
para celebrarlo o si iban a ver el partido, pero a juzgar por la hora debía ser
lo primero.
Llegada a Florencia.
Salí
del tren desorientada y nerviosa. Estaba en Italia. Mi mente, acostumbrada a
leer novelas decimonónicas donde se pasaban días de viaje hasta llegar a su destino,
no terminaba de asimilar que estaba en otro país. Y ¿en qué país? ¿En Italia,
en Gran Bretaña?
Antonio
nos esperaba en la estación. Había llegado antes que nosotras y había tenido
tiempo de visitar la vecina Siena (que, a juzgar por su entusiasmo, debía ser
preciosa) y había paseado por Florencia.
 |
| Baptisterio de Florencia. |
Nos
recibió comentándonos que nos había comprado unos bocadillos porque a la hora
que llegábamos (las doce de la noche) no había nada abierto. Nos guió por las
calles, evitando pasar por el duomo, ya que prefería que lo viéramos a la luz
del día y nos asombráramos ante tal maravilla, él lo había vivido con total
entusiasmo y se había quedado prendado de aquel fantástico edificio. Yo me
imaginé la famosa cúpula del duomo asomando entre las torres de la ciudad
renacentista. Había saltado del renacimiento español al renacimiento italiano.
Un lujo que no todo el mundo tiene oportunidad de apreciar.
Mi
primer contacto con Florencia no fue del todo bueno. Caminamos hasta el hotel,
que se encontraba muy cerca de la estación, en un ambiente solitario, triste,
con un alumbrado pobre, un empedrado oscuro y unas calles sucias.
El hotel.
El
hotel era de tres estrellas y estaba bien. No se correspondía con las tres
estrellas de España, pero estaba limpio. Además, éramos unas afortunadas porque
nos habían dado una habitación por encima del nivel del resto.
El
recepcionista era un tipo tozudo e incapaz de explicarte nada, que nos dio
desconfianza.
En
realidad, el hotel debía estar completo y nos asignaron una habitación para
minusválidos, la única del bajo y mucho más grande que el resto. Los muebles no
llegaban a rozar la categoría de Ikea, y eran algo anticuados, pero no nos
importó. Todo estaba limpio y en orden, teníamos cuarto de baño con ducha, que
ya era bastante teniendo en cuenta lo que se acostumbra a tener en los hoteles
normales. Nos habían contado verdaderas barbaridades y sobre todo nos habían
aconsejado que jamás aceptáramos una habitación con ducha veneciana. Al
parecer, la ducha veneciana era un cuadrado en el suelo rodeado por una
cortina, que a veces tenía el váter dentro… La primera impresión fue buena, sin
embargo, nos sorprendió que no hubiera toallas. En su lugar teníamos una
especie de paños de cocina en el toallero.
En
el cuarto de baño descubrimos algo que volvimos a ver en otros lugares, como en
los aseos públicos, y que nos pareció asqueroso. Es una modalidad de váter que
nosotras nombramos como “váter-bidé” ya que era una combinación de ambos, de
manera que podías lavarte sin levantarte de la taza…
Nos
comimos los bocadillos sin poder evitar que unas migas de pan cayeran en el
suelo.
A
la mañana siguiente, no me sorprendió encontrarme en aquella habitación
extraña. No era mi habitación, ni la de época de Baeza, pero no me sorprendió.
Estaba muy cansada, había pasado muchos nervios, tenía mucho sueño… No quería
levantarme…
Fuimos
al comedor para desayunar. Allí, una camarera muy simpática, nos preguntó qué
queríamos tomar. Hablaba solo italiano, pero, poniendo cada una de su parte,
logramos entendernos sin dificultades. La mesa estaba preparada con tostadas y
bollería. Ella nos trajo el café del desayuno. Fue la persona más educada y
atenta de cuantas nos encontramos. Se aprendió nuestras preferencias casi de
inmediato y todas las mañanas, antes de que le dijéramos nada, nos preguntaba
si tomaríamos lo de siempre.
Cruzar “a la italiana”.
Si
algo aprendimos rápido en Florencia es que los coches más antiguos convivían
con los Mercedes, en las calles sucias y empedradas los motocarros de los años
sesenta seguían circulando en una extraña mezcla con las cada vez más numerosas
bicicletas. Pero todo el mundo ignoraba los pasos de peatones, los cruces y
hasta los semáforos. Así que tuvimos que lanzarnos a lo que se conoce como
“cruzar a la italiana”, es decir, observar a ambos lados y si los coches y los
ciclistas aún están a considerable distancia, lanzarnos rápidamente hacia la
otra acera.
El Duomo.
Antonio
estaba contento, quería conducirnos a la plaza del Duomo con toda la ilusión,
pensando que la presencia de la imponente cúpula, tan representativa de la
ciudad, nos emocionaría tanto como a él.
 |
| Santa María de Fiore, el duomo de Florencia con su famosa cúpula. |
Cuando
llegamos, una horda de turistas sacaban fotos sin parar y en las calles aledañas
los improvisados mercadillos de souvenirs lo llenaban todo. Eva y yo miramos la
cúpula y después nos miramos la una a la otra. Sí, tal y como podíamos ver en
las fotos, allí estaba, donde debía estar, y era hermosa, pero
desilusionantemente más baja y gruesa de lo que debía ser, o mejor dicho, de lo
que nosotras nos habíamos imaginado que era. ¡Oh! ¡La maravillosa cúpula del
Duomo de Florencia! Una de las obras más importantes del mundo, me desilusionó
y aquello me hizo sentir culpa y tristeza.
Supongo
que Antonio no se explicaba aquella falta de emoción con que afrontamos
nuestras primeras fotos en el exterior del duomo.
Horas
después, nos sentaríamos en su acogedora escalinata, de espaldas a la puerta,
charlaríamos bajo el cielo nocturno de Florencia, ante la atenta mirada de la
cúpula y del campanile, y repetiríamos ese rito todas las noches.
La plaza del duomo.
Santa
María de Fiore, nombre precioso y evocador, se levantaba impasible con su
mármol blanco y oscuro ante nuestros ojos. Su fachada tenía los arcos
iluminados por el dorado de las aureolas de los personajes que representaban
escenas bíblicas. Fue lo que me más me sorprendió ¿cómo resistía ese dorado,
bajo el pobre abrigo de un arco, las inclemencias del tiempo? En aquel
septiembre hacía sol y mucho calor, pero cuando llegaran las lluvias otoñales…
¿lo protegerían de algún modo o acaso acababan de ser restaurados?
 |
| Campanile. |
El
campanile se elevaba orgulloso, separado de la catedral, tal y como están todos
los campanarios de Italia. Cerca, pero sin llegar a tocarse, duomo y campanile
convivían en armoniosa dependencia.
Enfrente,
un gran baptisterio llenaba la plaza, dejando a penas espacio a los turistas
que se agolpaban para llegar a las famosas Puertas del Paraíso y se estorbaban
para hacerse fotos delante de ellas. Me acerqué a las rejas e intenté hacer
fotos, pero cada vez que Eva o yo posábamos, algún japonés se cruzaba entre el
objetivo y el motivo fotografiado. La segunda vez que pasamos por allí tuvimos
más suerte, pues, como si de un acuerdo mudo se tratara, todos esperábamos
ordenadamente para hacernos la foto sin estorbar a los otros turistas.
 |
| La plaza del duomo con el baptisterio en primer plano. |
Antonio
miraba entusiasmado las escenas bíblicas de la puerta y sonreía ante el oro de
sus puertas. Sentí desilusionarlo al decirle que no eran las originales pues,
según yo había estudiado, las originales se encontraban en el museo del duomo. No
lo desilusioné, al contrario, se reafirmó en la idea de que la equivocada era
yo, puesto que el brillo deslumbrantemente dorado de las Puertas del Paraíso no
podía ser más que de verdadero oro y porque, además, así lo afirmaba la pequeña
guía turística que había traído en la maleta.
 |
| Las Puertas del Paraiso. |
Días
después, cuando nos adentramos hasta la misma puerta del museo del Duomo, por
unas escaleras gastadas que descansaban sobre otras antiquísimas que podían
verse bajo la pobre iluminación de los focos amarillentos, pude ver el cartel
(un folio con letras de ordenador) indicando que las Puertas del Paraíso reales
se encontraban en restauración. Así que el museo tenía pocos visitantes, ya que
la faltaba el objeto principal de la colección. Nosotros tampoco entramos.
Lee diario de viaje: Florencia y Pisa III. David, la galería de los Uffizi y la capilla Medicea.


.jpg)









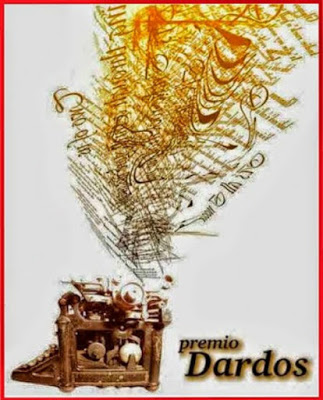

0 comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por leer este blog. Deja tu comentario, por favor :-)