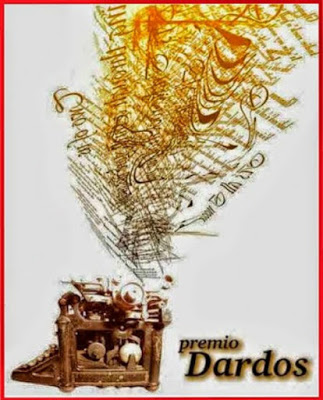El interés por la cultura griega y romana estuvo
presente durante toda la historia, pero debemos esperar hasta el siglo XIX para
que el mundo recuerde los juegos olímpicos. Quince siglos después de la
celebración de la última olimpiada de la antigüedad, el historiador Ernst
Curtius y su equipo sacan a la luz las ruinas de la ciudad de Olimpia.
 |
| Ruinas de Olimpia. |
Desde el momento en que puso sus ojos sobre los
vestigios del estadio de Olimpia, una maravillosa idea ronda la cabeza del
barón Pierre de Coubertin: volver a organizar los juegos olímpicos.
Coubertin creía fervientemente en la necesidad de la
actividad deportiva entre la población y, pese a encontrarse con una fuerte
oposición inicial, gracias a su perseverancia, consiguió el apoyo necesario
para organizar los primeros juegos modernos. Este respaldo le vino de personas
tan importantes como el Duque de Esparta, el Príncipe de Gales, el príncipe
heredero de Suecia, el rey de Bélgica y el primer ministro del Reino Unido. Coubertin
creó el primer Comité Olímpico Internacional (COI) con sede en la Universidad
de la Sorbona y desde allí se tomó todas las decisiones.
En principio, se pensó esperar a la entrada del
siglo XX para celebrar los primeros juegos de la era moderna. El año 1900
parecía el más apropiado para comenzar el cómputo. Pero todos los organizadores
estaban tan entusiasmados con la idea, que no pudieron esperar tanto.
El honor de revivir aquella maravillosa aventura del
deporte, la paz, la unidad y la cultura correspondía, por supuesto, al país que
la vio nacer: Grecia. El 4 de abril de 1896 se celebraron los primeros
juegos olímpicos modernos en la ciudad de Atenas.
 |
| Cartel de los Juegos Olímpicos de Atenas. 1896. |
Pero, al contrario que en la antigüedad, la ciudad
sede de los juegos olímpicos cambiará cada cuatro años para que esta
maravillosa idea viaje por el
mundo. Para recordar el lugar que los
vio nacer, unos meses antes de los juegos, se enciende una antorcha bajo los rayos
del sol de Olimpia, que recorre el mundo llevada por corredores hasta la ciudad
de destino.
 |
| Encendido de la antorcha bajo el sol de Olimpia. |
Una bandera ondea con cinco anillos entrelazados que
simbolizan la unidad de los pueblos. Cada anillo representa a un continente: el
azul a Europa, el amarillo a Asia, el negro a África, el verde a Australia y el
rojo a América. El símbolo fue ideado por el mismo Coubertin en 1913, pero la
bandera con los cinco anillos no ondeó en un estadio olímpico hasta 1920.
.jpg) |
| Símbolo olímpico creado por Coubertin. |
Ninguna mujer participó en la primera edición, ya
que el barón de Coubertin, junto a otras personalidades, no era partidario de
ello. Será en 1900 cuando las primeras mujeres puedan pisar el terreno de juego,
pero más como valor testimonial que como pura competición. De hecho algunas no
supieron nunca que habían sido campeonas olímpicas.
La Tregua Olímpica de la antigüedad no ha sido
respetada, ya que en tres ocasiones (1916, 1940 y 1944) las guerras han
impedido la celebración de los juegos olímpicos.
Pierre de Coubertin fue quien acuñó la célebre
frase: “lo más importante de los Juegos Olímpicos no es ganar sino competir,
así como lo más importante en la vida no es el triunfo sino la lucha. Lo
esencial no es haber triunfado sino haber luchado bien”.
 |
| Estatua del Barón Pierre de Coubertin, Olympic Park, Atlanta. |






















.jpg)