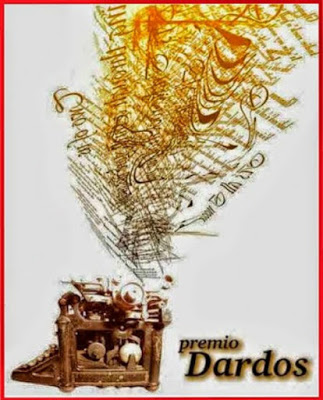Aclaraba en un artículo anterior que
nunca quise escribir sobre enfermedades, pero el oír, una y otra vez, a los
medios de comunicación calificar la pandemia actual como hecho inédito, me
asombró y me llevó a investigar sobre las que vivieron nuestros antepasados.
Ese es el verdadero origen de esta serie de artículos, a los que he dado un
enfoque histórico, no médico.
Creía que todos habíamos escuchado
hablar de las que han sido calificadas como dos de las peores epidemias vividas en
el pasado: la peste negra (de la que hay multitud de novelas, películas y
series) y la gripe española (menos conocida pero mucho más reciente).
Supongo que, en el fondo, occidente se
sentía muy seguro pensando en todos los avances médicos y tecnológicos que
tenemos en el siglo XXI y nos creíamos a
salvo del ataque de un virus peligroso que colapsara el sistema sanitario.
Imagino que por eso las noticias hablaban de algo “inédito”, por lo inesperado.
He decidido dedicarles su propio
capítulo porque, después del drama vivido, ambas supusieron un avance para la
humanidad.
En el siglo XIV nadie sabía con certeza
dónde se había originado la peste. Ante el miedo general, empezaron a buscarse
culpables, y los primeros en cargar con aquel peso fueron los judíos a los que
se acusaba de haber creado la ponzoña en sus laboratorios y haberla esparcido
(cosa totalmente falsa).
 |
| Restos de la fortaleza genovesa en Cafa. Autor de la imagen: Petro Vlasenko. Fuente: wikipedia. |
Actualmente los historiadores defienden
que se originó en Asia y pasó a Europa por las rutas comerciales. Los marinos
ya llevaban varios años hablando de una epidemia mortal que atacaba China,
India y Persia. Muchos dan por cierta la historia del asedio del asentamiento
en Cafa, pero creen que la parte del relato donde catapultan muertos es una
leyenda y que, en realidad, la enfermedad se habría extendido por toda la zona
a través del agua corriente u otros medios naturales. Los marineros y
comerciantes europeos, sin saberse ya infectados, huyeron de allí hacia Marsella y hacia Mesina ciudades por
donde entró la enfermedad a Europa.
Los escritos de la época hicieron
pensar que era una enfermedad urbana, pero el campo sufría la peste tanto como
la ciudad. En todas partes morían familias enteras y había pueblos que quedaban
desiertos. Nadie sabía nada de este mal. La gente pensaba que era un castigo
divino y que llegaba el fin del mundo, organizaban procesiones y rogativas a
todos los santos lo que aumentaba la transmisión. También se hicieron miles
de ritos para intentar ahuyentar el mal
y Europa se llenó de danzas macabras de las que hoy tan solo sobrevive, como
tradición despojada de su intención de recordatorio, la Dansa de la mort que tiene lugar cada Jueves Santo en el pueblo
español de Verges.
Los médicos atribuían la afección a la
corrupción del aire y llevaban las conocidas máscaras de la peste, pero nada
podían hacer por sus pacientes. Otros decían que el origen era geológico, por
movimientos sísmicos o erupciones volcánicas que generaban gases nocivos.
También había quienes le otorgaban una causa astrológica por la influencia de
los planetas, cometas o eclipses.
Todo el que pudo permitírselo aplicó la
misma premisa:
Cito, longe fugeas, tarde redeas. Huye rápido y lejos, regresa tarde.
Aquello podía salvar individualmente,
pero contribuyó a propagar la enfermedad hasta los más recónditos lugares. A
las autoridades les pareció que la única solución era el confinamiento: primero
fueron casas, luego barrios y finalmente poblaciones. Incluso se impidió la
entrada de los barcos a los puertos. Fueron los venecianos los primeros en
utilizar la palabra cuarentena, por los 40 días que Jesús estuvo en el
desierto. Y fue Venecia quien impuso el primer confinamiento completo de una
ciudad que tenemos documentado: durante 30 días su colonia en Dubrovnik estuvo
en cuarentena en el brote de peste de 1377. Mientras que en la misma Venecia,
la Isla de Poveglia, donde se confinaban a los apestados desde época romana, se
convirtió en un improvisado cementerio donde arrojar los cadáveres.
 |
| Mapa de la peste en Europa 1347-1351. Autor:Andy85719. Fuente: wikipedia |
La muerte asaltó a uno de cada tres
europeos, o incluso más. Se cree que el continente tenía 80 millones de
personas y vio reducida su población a 30 millones tan solo entre los años
1346-1353. Sumando los fallecimientos en el resto de los continentes afectados
y las personas que perecieron por el hambre derivada de malas cosechas, campos
abandonados y pérdida de la red comercial, se cifra en 100 millones de muertos
o incluso el doble.
Hubo que esperar al siglo XIX para que
los investigadores descubrieran que la peste la producía un bacilo que portaban
las pulgas de las ratas. Y las ratas convivían con las personas en los campos,
en los graneros, en los molinos, en las calles, en las casas, en los carros que
transportaban el cereal a las ciudades, en los barcos que hacían las rutas
comerciales más lejanas… y aquellas pulgas podían estar en cualquiera de las
mercancías, incluso en la tela que se compraba para una capa nueva. Al matar a
las ratas, las pulgas saltaban a los humanos.
Todos aquellos acontecimientos
afectaron a las costumbres y tradiciones. Por ejemplo, se perdió el hábito de
sellar un acuerdo con un beso. Pero también creó nuevas iconografías en la
pintura, obras de teatro y danzas. La enfermedad y sus consecuencias nos han
llegado a través de numerosas narraciones. Petrarca fue uno de los que
describió como Florencia fue atacada por la peste que le arrebató a su amada
Laura. Otras crónicas de la época narraban hechos terribles y acababan
preguntándose si quedaría alguien que pudiera leerlas en el futuro. Petrarca
confiaba en que algo tan horrible no se repetiría.
¡Oh, feliz prosperidad, que no experimentará tan abismal tristeza y verá nuestro testimonio como una fábula! Petrarca.
 |
| Imagen:casa del libro |
Al cabo de los años, la peste desapareció.
El mismo Boccaccio nos cuenta que cuando todo acabó los habitantes de Florencia
se volvieron lascivos y disolutos. En todas partes hubo personas que se
convirtieron en delincuentes, estafadores y saqueadores.
Pero de aquella terrible pesadilla también surgió un mundo nuevo. La emigración de los campesinos a la ciudad dejó a los señores feudales sin vasallos. El régimen que había imperado hasta entonces se derrumbó. Los labradores que decidieron permanecer en el campo, pudieron acceder a extensiones medianas de tierras que habían quedado sin dueño, lo que dinamizó la economía rural.
 |
| La imprenta dinamizó la cultura y difundió las ideas renacentistas. Imagen de una imprenta europea del siglo XV. Dominio público. Wikipedia. |
En las ciudades había mucho trabajo por
hacer y poca población. La demanda de trabajadores subió los salarios y nació
la clase media. Las zonas urbanas florecieron. La gente quería vivir y legarle
a sus hijos un mundo mejor.
La mentalidad cambió. Dios dejó de ser
el centro de todo y la sociedad pasó de ser teocéntrica a ser antropocéntrica.
Los avances tecnológicos se sucedían: la imprenta, la óptica, la cartografía…
Europa se modernizó. El comercio se revitalizó. El arte volvió al gusto clásico
y recibió un impulso nunca visto. Las consecuencias de la peste aceleraron,
según muchos historiadores, el paso de la Edad Media al Renacimiento.
En aquella ocasión, la humanidad salió
reforzada de la tragedia, pero la peste no estaba dispuesta a marcharse y
volvió en diversos brotes a lo largo de los siglos. Fueron menos graves que los
del siglo XIV, pero también afectó a millones de personas. El mismo Nostradamus
prestó sus servicios intentado erradicar la epidemia en la que perdió a su
primera esposa y a sus dos hijos en 1537. En Venecia falleció el gran pintor
Tiziano, también víctima de otro brote en 1576. Cien años después
encontramos una nueva epidemia que
afectó a varios países americanos y que acabó con la vida de Juana Inés de la
Cruz en México en 1695. Y fue la aparición de la llamada tercera peste en 1855
la que obligó a la comunidad científica a investigar sobre ella por miedo a
repetir la historia del siglo XIV. En el siglo XIX se consiguió descubrir el
bacilo y dar con un tratamiento.
 |
| Honras fúnebres a Tiziano. Alexandre Hesse (1832). Imagen de dominio público. Wikipedia. |
Lee Historia de las pandemias desde la antigüedad al siglo XXI en estos artículos.














.jpg)